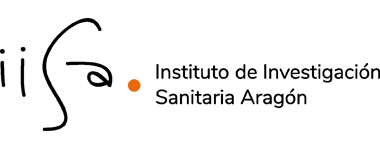Por qué lloramos de pena pero también de alegría

Cansancio de vivir: un fenómeno creciente
25 mayo, 2023
Brasil, a la vanguardia mundial de la lucha contra el tabaquismo
25 mayo, 2023
Foto de cottonbro studio, Pexels.com
Yo no ambiciono el mármol, monumento
que la vanidad levanta;
manto suntuoso con que el necio orgullo
cubre su nada;
no darán sus emblemas a mi nombre
el falso orgullo ni la gloria vana;
lo que yo quiero, lo único que pido,
es una lágrima.
La lágrima. Lord Byron (1788-1824)
Al finalizar este poema, se diría que Lord Byron conoce bien los secretos, la composición y las funciones de estas gotitas que acompañan a uno de los mayores logros evolutivos del ser humano: el lloro.
Técnicamente se puede describir una lágrima como un gel interactivo de mucina hidratada, con lípidos asociados a proteínas, distribuidos. Aunque su principal componente no es otro que el agua.
Las lágrimas actúan de lubricante, son la principal fuente de oxígeno de la córnea, funcionan como antiséptico del globo ocular, eliminan cuerpos extraños y actúan de lente ocular. De hecho, son el primer punto de contacto que tiene la luz al entrar en nuestros ojos.
No es lo mismo producir lágrimas que llorar
Pero, como se deduce del poema de Byron, no todas las lágrimas son iguales. Una cosa es producir lágrimas para cubrir esas funciones fisiológicas, las llamadas lágrimas basales, que tras su función se reabsorben y rara vez caen por la mejilla. Y otra cosa muy distinta es llorar produciendo lágrimas emocionales.
¿Por qué lloramos? ¿Qué hay detrás de esta reacción evolutiva del ser humano? ¿Qué activación neurofisiológica requiere el llanto?
El llanto es un acto muy complejo. La liberación de lágrimas emocionales implica la interacción de mecanismos cognitivos, psicobiológicos y socioculturales. Ocurre automáticamente en respuesta a situaciones como la tristeza o la pena, una estrategia inconsciente que nos ayuda a conseguir apoyo emocional para salir cuanto antes de la situación. Eso convierte a las lágrimas en la herramienta de comunicación no verbal más poderosa que existe.
Nuestro código filogenético sabe que derramar lágrimas emocionales es la vía más rápida para despertar empatía, obtener apoyo emocional y terminar con el sufrimiento que nos genera la tristeza. Por ello, cuando estamos tristes, el sistema nervioso envía órdenes a las glándulas lagrimales para que produzcan una cantidad mucho mayor de lágrimas y de composición diferente a las habituales. Concretamente, son lágrimas con mayor cantidad de lípidos (grasas) y de mucina, más densas. Esta composición evita tanto su evaporación como su eliminación por los conductos lacrimales. Por eso se desbordan del párpado inferior cayendo pegadas a la mejilla.
Además de esta función comunicacional, en busca del apoyo del otro, el lloro reduce el estrés, cumpliendo una función de catarsis. Al llorar, aumenta el metabolismo cerebral y se liberan orexinas y endorfinas, que nos generan sensación de paz, de bienestar, de placer. Gracias a la catarsis generada por el llanto se restaura el equilibrio emocional, vuelven la paz y la eutimia (el estado emocional controlado y normalizado).
Cuando la emoción positiva nos desborda
Entonces, ¿por que lloramos de alegría? El mecanismo es bastante similar: el desencadenante es también una excitación emocional potente, pero en este caso positiva, que genera así mismo una activación metabólica cerebral, un gasto energético potente, una especie de “cansancio cerebral” que requiere autorregulación.
Las lágrimas emocionales de alegría también restablecen el equilibrio ante una emoción que nos desborda. Restaurar el equilibrio emocional es preciso para regresar al funcionamiento normalizado y fisiológico; para que el cerebro se reponga del estadillo emocional, repose y deje de gastar ese exceso de energía que nos nubla el razonamiento y la capacidad de tomar decisiones.
Por cierto, que las personas que lloran de alegría tienen mayor capacidad de regular las emociones intensas.
…podrán los labios engañar fingiendo
una sonrisa seductora y falsa;
pero la prueba de emoción se muestra
en una lágrima.
La lágrima. Lord Byron (1788-1824)
Lee el artículo en la web original, pinchando en el botón bajo este texto.
Fuente: The Conversation. Autoría:
Ivan Santolalla Arnedo
Professor of Mental Health and Management; Researcher in Health Sciences, Universidad de La Rioja